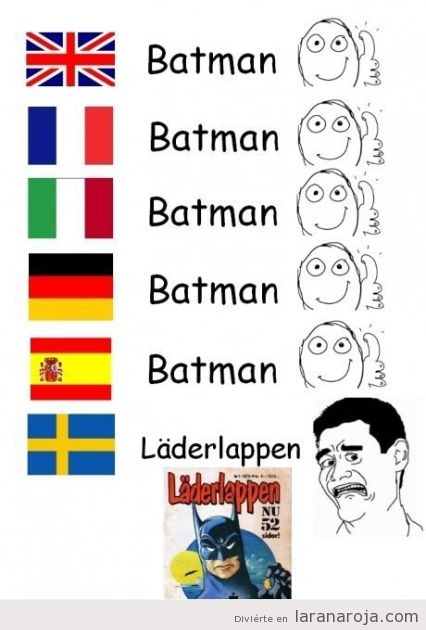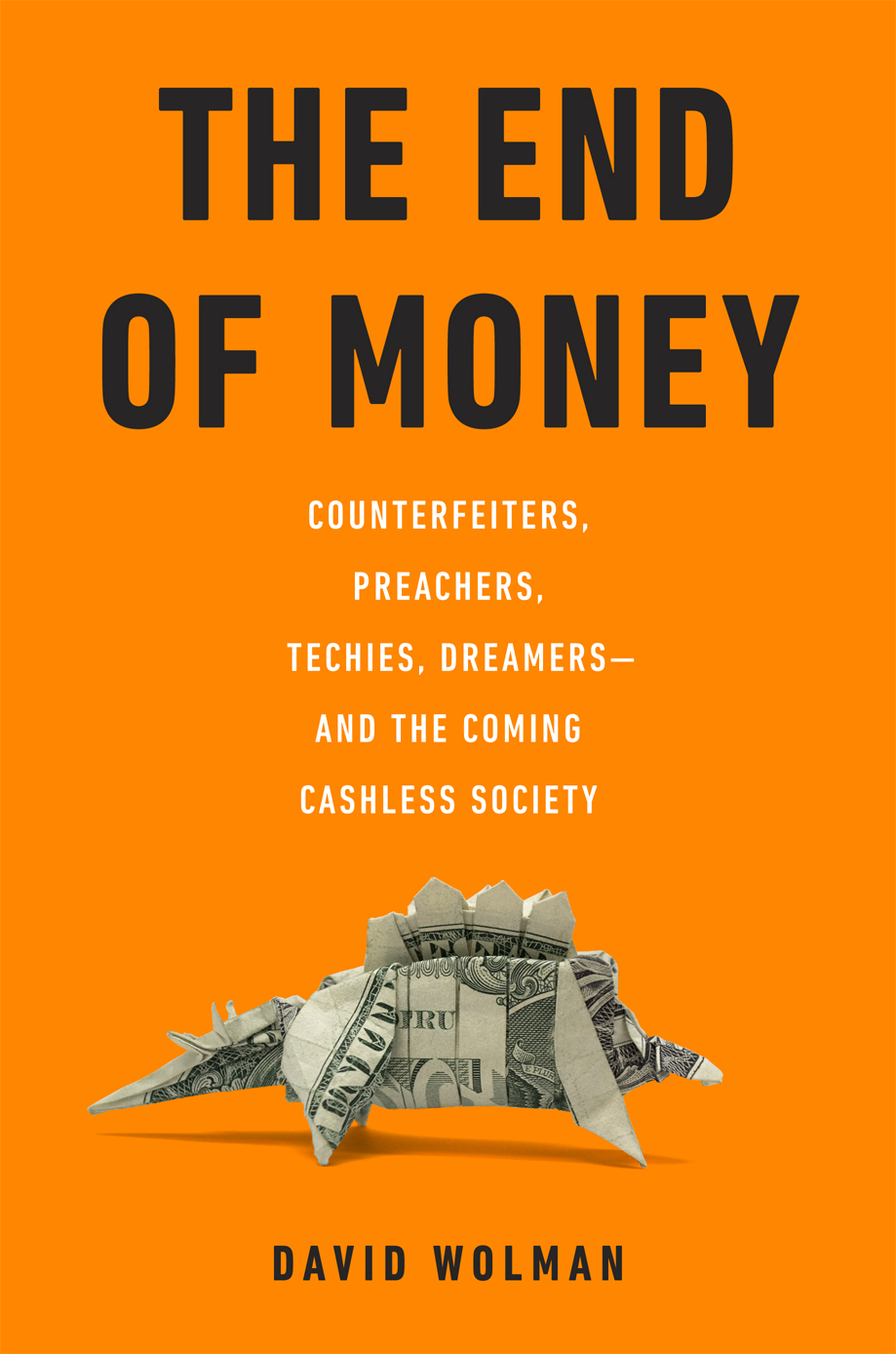Esta semana, el diario El País (de Montevideo, nada que ver con el diario español del mismo nombre) ha distribuido en Uruguay un "suplemento especial" con su edición impresa de América para Uruguay, con motivo del Día de la Constitución, o Día de la Raza, como aquí se lo conoce. Dicho "suplemento especial" se elaboró "en coordinación" con la Embajada de España en Uruguay, según dice la publicación en letra pequeña de su segunda página
El suplemento constituye de principio a fin una alabanza sin fin de las virtudes de España. Ya su portada, con el Rey Felipe VI posando triunfal con la palabra "España" en letras grandes y amarillas nos pone de manifiesto cuál es el tono de la publicación.
El primer artículo que nos encontramos es de mano de José Manuel García-Margallo, Ministro de Exteriores. En él se pone de manifiesto la identificación de España con Uruguay desde los inicios de este país a través de la relación de afinidad entre los liberales que promovieron la Constitución de Cádiz con los que se revelaron contra España. La única afinidad de ambos grupos era pues, su antieuropeísmo. No sé si a España le interesa poner de relevancia su carácter antieuropeo en el exterior. Sin embargo, eso no es lo más grave. Especialmente hirientes por su falsedad son las palabras que dice, comparando los números entre inmigrantes españoles y uruguayos, que la cifra de uruguayos en España "se elevaría a más del doble si contásemos a aquellos que, a lo largo de los años, han adquirido la nacionalidad española, mostrando de esa manera la fácil, casi natural integración en la sociedad de mi país". Que se lo pregunten a los cientos de miles de inmigrantes indocumentados que hay en España procedentes de Sudamérica, y a los miles de los que, una vez obtenidos sus permisos de residencia pasan años de calvarios y trámites para poder adquirir la nacionalidad. Tal y como se dice aquí, el proceso general tarda unos diez años. Luego en España resulta sorprendente imaginar cómo es posible que los latinos vayan de forma masiva al país. Normal, si les prometen que adquirir la nacionalidad es "casi natural". Pero el despropósito continúa.
El siguiente artículo es obra del embajador, Roberto Varela Fariña. Con el título "España renovada se abre camino", nos muestra como ejemplo de la renovación de España al nuevo Rey Felipe VI. Que alguien me explique qué clase de renovación puede ser cambiar un fantoche por otro. Y ni siquiera eso, porque al Rey Jubilado lo seguimos manteniendo con nuestro dinero. Varela continúa destacando que "España ha conseguido atravesar ya la profunda recesión económica de los últimos años" y que "las autoridades de la Unión Europea han subrayado bien recientemente que España es el país en el que las reformas están consiguiendo efectos más positivos". Así que tenemos por una parte un país en el que integrarse es "casi natural" y en el que la maquinaria económica funciona a todo trapo. ¡Fenomenal! Salvo porque lo uno y lo otro es falso, tal como se dice en este artículo de El Mundo.
Siguen las alabanzas al buen ritmo de la economía española: "la tangible reducción de los desequilibrios macroeconómicos y la mejora de indicadores apuntan a un cambio de ciclo". No estoy seguro de que esa tangibilidad haya llegado al 27% de parados, en un país que ya tiene una cifra similar de personas en riesgo de pobreza, de un 27,3%. Y al contrario de lo que muchos uruguayos piensan, ser pobre en España no es "no poder comprarse un auto o un celular". Tal y como se dice en el artículo enlazado, la definición de pobreza está estandarizada a nivel europeo y un 6,2% de españoles está en un nivel de privación severa, frente a un 7,8% de Uruguay, según datos del 2013 elaborados por el INE de Uruguay. No hay mucha diferencia, por tanto.
En la página 6, continúan las alabanzas a la gran salud económica de España, con el artículo de Antonio Sánchez-Bustamante, Consejero Económico y Comercial de la Embajada. Con el título "España vuelve al crecimiento", es de imaginar el guión que se sucede en el cuerpo del texto. "El crecimiento interanual del segundo trimestre se situaba ya en el 1,2% del PIB", apunta Sánchez-Bustamante. Bueno, ese dato fue una previsión muy optimista. Quizá demasiado, como se dice aquí.
No sólo la previsión del crecimiento es optimista en exceso, sino que según el artículo de Sánchez-Bustamante "sobre la deuda soberana española, a fines de septiembre la prima del bono español con respecto al alemán se situaba en 119 puntos básicos, por debajo de otros países de la UE que tuvieron que soportar crisis tan profundas como la española". Bien, un mes más tarde es de 139 puntos, y subiendo. No sólo eso, sino que obvian un detalle tan esencial como el que revela el propio diario El País "de Madrid" (para aclarar): en abril se apuntaba a que la deuda podría superar el 100% del PIB. En 2015 se hará el mayor pago de la historia al confirmarse que alcanzará el 100,3%. Aunque ya lo hemos señalado alguna vez en este blog, cabe preguntarse cómo se arregla esta situación. Si os interesan los fundamentos teóricos, en Nada es Gratis se hablaba hace unos días de ello en este post. Pocos países lo han conseguido: concretamente Alemania y Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial, y gracias a recortes sumamente dolorosos. Alemania dejó de existir como Estado durante varios años y cuando recuperó la soberanía en 1948 lo hizo de forma mermada territorialmente hasta cuarenta y tres años después. Reino Unido, por su parte, también tuvo que hacer frente a una "reestructuración" territorial: una a una, fue reconociendo con más o menos conflictos la independencia o autonomía de la mayor parte de sus colonias, hasta el punto de perder el estatus de Imperio que gozaba. En ambos casos, como vemos el poder de negociación de un Estado frente a terceros Estados o frente a sus propios ciudadanos levantados contra éste puede verse notablemente reducido. Es la clase de escenario que beneficia los movimientos independentistas.
Volviendo al suplemento, sigue el artículo de lisonja a la política económica del Gobierno español. Dice Sánchez-Bustamante: "La destrucción de puestos de trabajo se fue atenuando a lo largo de 2013, hasta mostrar una leve creación de empleo en los meses finales, por primera vez desde el segundo trimestre de 2008". El problema del paro, ¡por fin arreglado! O tal vez no, como sabiamente señala con datos Kiko Llaneras en su post de hace unos días.
No es hasta el último párrafo, ese que nadie lee, que siempre queda como el poso del café: es lo que puede predecir el futuro según a quien escuches, pero al que nadie presta atención; donde el asesor de la Embajada se exculpa: "No puede ocultarse sin embargo, que todavía hay desequilibrios que corregir, en especial los elevados niveles de endeudamiento público y desempleo". Y una advertencia en cuanto a lo que van a hacer para solucionarlo... exactamente lo mismo que hasta ahora: "Consecuentemente, el Gobierno va a continuar su política reformista, manteniendo el esfuerzo de consolidación fiscal y reformas estructurales, para afianzar la recuperación económica y garantizar que los efectos de la misma se trasladen a todos los ciudadanos". Eso sedeberá a los grandes exitos cosechados, supongo. Espero que no se olviden de aquellos que, como yo, tuvimos que emigrar del país para buscar oportunidades en un lugar en el que las alternativas son el marasmo propio de "Los lunes al sol" (película que os recomiendo aunque tan sólo sea para ver los paisajes de Vigo, mi ciudad natal) o bien la infinita temporalidad del becario, de trabajar gratis con la expectativa de que "tal vez el mes que viene te contraten" y otros esperpentos propios de nuestra particular idiosincrasia laboral y que tanto sorprenden a los uruguayos cuando se los cuento. En Uruguay, los contratos temporales son una excepción fuertemente reglamentada, y su constitución establece el derecho de todo trabajador a percibir "un sustento por sus actividades económicas".
El suplemento termina con media página escrita por el Presidente de la Comunidad de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Salvo por una mención quizá poco honrosa a la conquista de Uruguay por parte de los gallegos (hay cierto movimiento en Uruguay reclamando la memoria histórica de los charrúas y el reconocimiento por parte de España y Galicia en particular del genocidio de éstos cometido durante la conquista), el resto es bastante inane hasta llegar a lo abúlico. Muy de Núñez Feijóo, en pocas palabras.
Finalmente hay una media página más que habla de la historia de la comunidad gallega y española en Montevideo, en la cual se recalca la continuidad de la elite conquistadora española en la elite revolucionaria e independentista uruguaya. No sé hasta qué punto resulta respetuosa esa mención. Tal vez los uruguayos no se sientan muy cómodos de admitir, como dice el artículo, que Juan Zorrilla de San Martín definiera a Artigas como "un español antieuropeo". Creo que tratar de robar la nacionalidad al principal líder y fundador de la nación uruguaya resulta, como mínimo, poco decoroso.
En resumen, esta publicación explica en buena medida la violenta situación en la que me encuentro a menudo cuando muchos uruguayos me dicen convencidos que "una recesión en España es como el mejor momento de Uruguay", o que "¿pero España no se recuperó de la recesión ya? Yo creía que todo va muy bien por allí". No os extrañéis, por tanto, al ver llegar en los aeropuertos a miles de latinoamericanos pensando en España como una suerte de tierra prometida en la que van a ser recibidos con los brazos abiertos y todos sus sueños se van a cumplir. Por suerte, un creciente número de uruguayos está volviendo al país para desmentir los espejismos que el Gobierno español está sembrando en Latinoamérica. Con dinero de todos los españoles, por cierto.