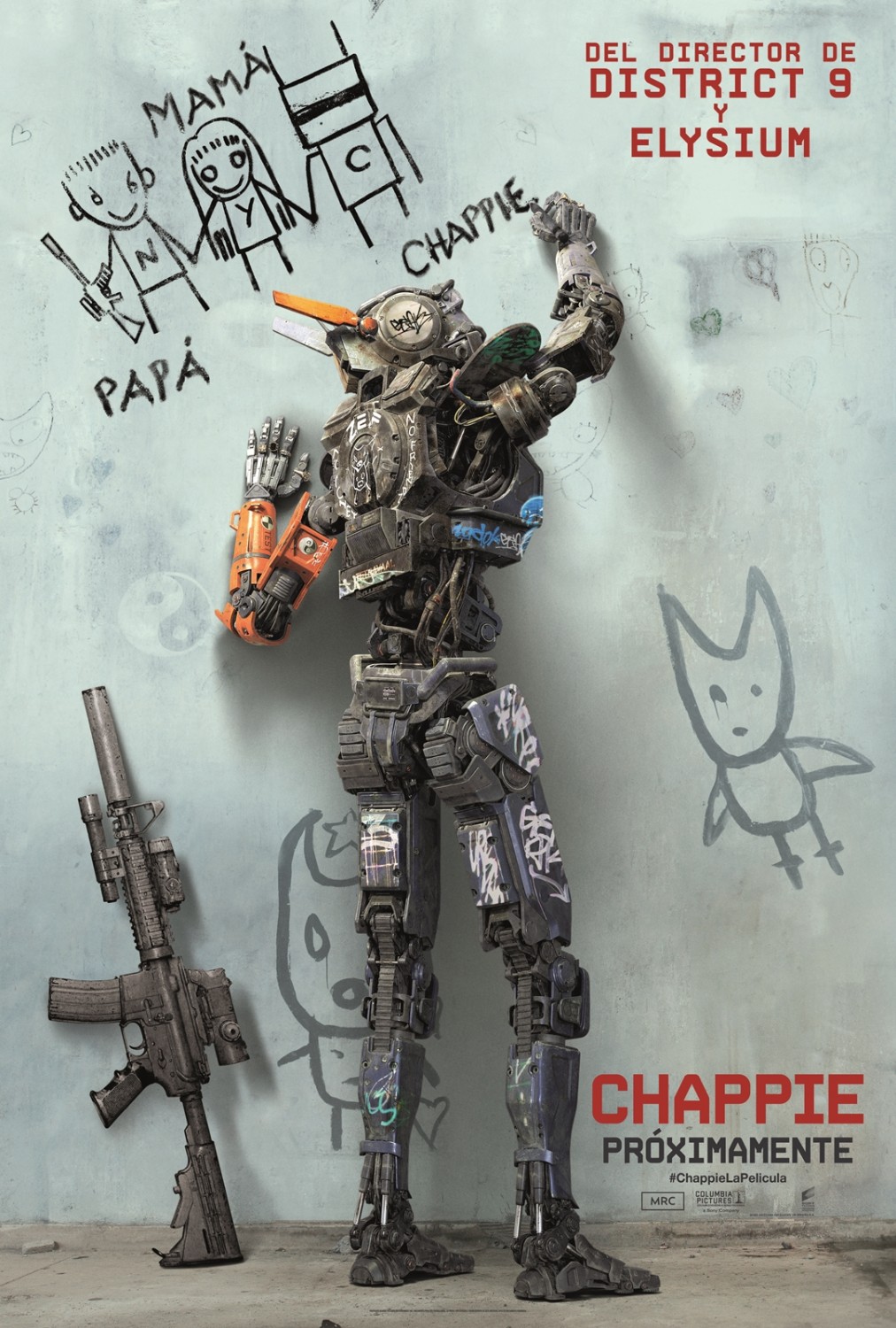En 1867, Karl Marx publicó su obra Das Kapital, ("El Capital"), en la cual expone los resultados de la investigación que llevó a cabo entre 1861 y 1863 acerca del funcionamiento práctico del capitalismo. En ese libro, la conclusión fundamental a la que llegó Marx y que fundamentó la doctrina económica que lleva su nombre es que el capital tiende a acumularse en cada vez menos personas promoviendo un monopolio global. Esto produce una creciente desigualdad entre la clase obrera y la clase "burguesa". Para evitar que este monopolio global llegue a realizarse, los obreros deben conseguir movilizarse para hacer que los medios de producción se coloquen en manos del Estado de forma que los réditos del capital sean redistribuidos de forma solidaria.
Un siglo y medio después, Thomas Piketty recoge este predicamento y plantea en la introducción de su libro, bautizado en honor de la obra de Marx: ¿y si Marx tenía razón? Para responder a esa pregunta, Piketty se propone hacer una investigación similar a la de Marx, pero contando con todos los instrumentos de análisis que cuenta la economía en el momento presente, y con todos los datos acerca del funcionamiento del capitalismo que contamos en los últimos doscientos años.
El resultado de ello es una obra en la que Piketty repasa la historia económica del capitalismo, ofreciendo un marco teórico en cuanto al funcionamiento del mismo. En el libro, Piketty analiza las mecánicas de la acumulación del capital y el efecto que ha tenido en crear una mayor desigualdad, llegando a la conclusión de que aunque la investigación de Marx deja bastante que desear desde el punto de vista científico moderno, la conclusión a la que llegó es correcta: el capital tiende a acumularse en cada vez menos manos y eso acentúa la desigualdad a lo largo del tiempo. No sólo eso, sino que es posible determinar de forma científica cuándo el nivel de desigualdad llega a niveles en los cuales la población está dispuesta a tomar por la fuerza los medios de producción.
De esa forma, el paso siguiente en la obra de Piketty es analizar el contexto económico mundial de la desigualdad en el presente, y dar una serie de propuestas con el fin de reducir la tasa de desigualdad debido a que en la actualidad, en determinadas regiones del mundo, está alcanzando máximos históricos. El fin es evitar precisamente la realización de la profecía de Marx y dar al capitalismo la posibilidad de sobrevivir a lo que parece un destino fatal. Para ser más concreto, de acuerdo con Piketty, si la economía del mundo sigue funcionando de la misma forma creciendo en torno a un 1,5% anual, a mediados del siglo XXI EEUU se convertirá en la nación más desigual del mundo en toda su historia. Piketty advierte que este escenario es sin embargo poco probable, dando datos que le permiten estimar un crecimiento global más moderado de la economía en los próximos años, en torno a un 1%, que es similar al crecimiento económico del siglo XX si eliminamos el efecto destructivo de las dos guerras mundiales.
No obstante, Piketty defiende que incluso en un escenario de crecimiento reducido de un 0,5% (similar al del siglo XIX), el mundo debería tomar cuanto antes medidas para reducir la creciente desigualdad pues a medida que esta se incrementa, también lo hace el riesgo de conflictos armados que conduzcan a la destrucción masiva de capital como ocurrió con las guerras mundiales. Esto lleva a una lectura aparte de la obra, que me parece particularmente descorazonadora pero singularmente reveladora. Si uno cree los postulados de Piketty, lo que más ha contribuido a reducir la desigualdad en el siglo XX no ha sido el movimiento obrero, ni las luchas sindicales, ni siquiera el alzamiento de un bloque soviético que defendiera una economía planificada por el Estado. Han sido las dos guerras mundiales que, al afectar principalmente a la destrucción de los medios de producción de los países en conflicto, ha producido una mayor reducción de la desigualdad ya que la renta de la capa más alta de la sociedad se basaba en los réditos producidos por dichos medios. No deja de ser irónico que quienes más hayan contribuido a la realización del sueño marxista hayan sido sus mayores enemigos históricos.
No es de extrañar, por tanto, que EEUU haya reconvertido la destrucción de países en un negocio: primero destruye los medios de producción de Estados ajenos; y una vez derrotados y con una elite favorable en el poder, en segundo lugar exportar a esos países los medios de producción necesarios para retomar su actividad económica normal. Stalin también se percató de ello y por eso no es de extrañar que su modelo de revolución marxista triunfara sobre la visión de Trotsky de consumar la transición interna de la URSS de una "dictadura del proletariado" a una sociedad comunista. Stalin era consciente que llevando la revolución a un nivel global podría efectivamente asegurar que la URSS se convirtiera en líder indiscutible del bloque soviético.
Por si alguien en este punto llegara a la conclusión de que entonces Piketty defiende implícitamente el uso de la fuerza para alcanzar una menor desigualdad, se equivoca. En primer lugar, porque en la actualidad, la élite del 1% y en especial del 0,1% más rico se ha desvinculado completamente del dominio de activos de capital físicos como forma de aumentar su capital en el tiempo. Esta élite mantiene su riqueza en forma de activos financieros cuyo crecimiento está en gran medida desvinculado de las fábricas, las máquinas o la tierra, como ocurría en el siglo XX. El aumento de su riqueza, de acuerdo con Piketty, se debe a dos componentes fundamentales: en primer lugar, debido a la modelo de financiación de los Estados; y en segundo lugar, al modelo de fiscalidad internacional.
En el caso del primer componente, los Estados financian sus operaciones fundamentalmente mediante la deuda. Si un Estado quiere poner en marcha un proyecto, lo normal es que pida prestado dinero para ponerlo en marcha. Los bancos centrales crean ese dinero de la nada, y se lo dan al Estado a cambio de títulos de deuda. Posteriormente, el banco central vende esos títulos a los bancos cuando estos necesitan financiación. En el último eslabón de la cadena, los bancos venden esos títulos de deuda a particulares, los cuales obtienen una rentabilidad fija por su posesión. De esa forma, indirectamente, son los particulares quienes están financiando a los Estados y ejercen el poder de que estos puedan operar con normalidad. Al existir un mercado secundario de deuda entre particulares, la deuda de los Estados puede crecer o disminuir en valor, de forma que si se corre un rumor de que un Estado no puede hacer frente a los vencimientos de los intereses sobre su deuda, puede encontrarse en graves problemas. Esto es lo que ha ocurrido, por ejemplo, a Grecia, Portugal, Irlanda y en menor medida, a España, durante la crisis financiera de 2007.
Respecto del segundo componente, uno podría suponer que gracias a los impuestos sobre la renta, los Estados pueden controlar que los particulares no se "hagan demasiado ricos a su cuenta", exigiendo retornos de las ganancias por proporcionar a sus ciudadanos todos los servicios que proporciona un Estado: fundamentalmente, proteger la vida de los mismos y fomentar la libertad de perseguir la consecución de la felicidad y cualesquiera otras metas que puedan tener. Sin embargo, la fiscalidad internacional presenta graves asimetrías y agujeros legales: es extremadamente fácil para una persona con un capital elevado "esconderlo" en aquellos Estados con secreto bancario e impuestos bajos. Si un Estado quiere atraer ese capital oculto en los llamados "paraísos fiscales", se ve obligado a hacer numerosas concesiones a los tenedores de capital, que no puede ofrecer a los ciudadanos de rentas más bajas ya que eso pondría en jaque la viabilidad del Estado en sí. En resumen, se asegura la protección legal de desigualdad.
¿Cómo entonces podemos devolver el río a su curso natural, o mantenerlo en su cauce sin que se desborde? Piketty propone que para evitar que el capitalismo continúe aumentando la desigualdad entre personas, se deben acometer dos clases de acciones interrelacionadas. En primer lugar, se debe actuar para terminar con el secreto bancario y fiscal. Si los Estados pueden tener acceso a la información bancaria y fiscal de las empresas e individuos más acaudalados, puede asegurarse que no se produzcan fugas de capitales o minimizar éstas en la medida de lo posible. Esto de por sí ya tendrá como efecto un aumento de la recaudación impositiva de los Estados, con lo que dispondrán de recursos adicionales que dedicar al fomento de la redistribución de la renta.
La segunda acción, y la que más polémica ha desatado, es la de crear un impuesto progresivo sobre la riqueza de hasta un 80% de la renta. Esta clase de impuesto, que se recaudaría una única vez al producirse la adquisición del capital tendría un doble objetivo. Por un parte, desincentivar la movilidad del capital de los individuos a opacos fondos de inversiones. Por otra parte, y esto es lo más importante, asegurar la interrupción del proceso de acumulación de capital de los individuos a sus herederos legales. De nuevo, esto generará recursos adicionales para el Estado, pero el objetivo fundamental de esta medida es incentivar un cambio en la mentalidad de aquellas personas que pertenecen al 1% más rico. Si al fallecer o de alguna forma transmitir a otra persona o entidad gran parte del capital queda en manos del Estado, eso facilitará que ese capital no se acumule sino que se invierta en la medida de lo posible.
Para finalizar, me gustaría señalar que, aunque el volumen sea un tratado de economía riguroso, es ciertamente accesible al lector no experto, gracias a la forma incremental en que está construido. Además, la lectura queda amenizada en gran medida gracias a la variedad de ejemplos que Piketty extrae de las novelas de la Belle Epòque y la Época Victoriana, que también sirven de fuente de información para analizar las condiciones económicas del tiempo en el que éstas se desarrollan. Más allá de compartir o no los postulados de Marx, creo que el libro merece la pena su lectura en la medida de que a menudo la caída del bloque soviético ha provocado que el comunismo y todo lo asociado al mismo se haya desechado. No obstante, esta rehabilitación de la teoría económica marxista constituye sin duda una advertencia de lo que puede ocurrir precisamente si continuamos ignorando la creciente desigualdad en el mundo.